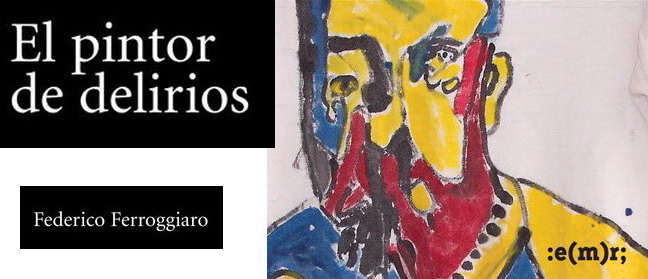El despertador llevaba más de media hora emitiendo su fatal pitido mientras él, con total indi-ferencia, continuaba retozando plácidamente entre las mugrientas sábanas. Alertada por las que-jas de los vecinos del Viena, Betty, la portera, tomó cartas en el asunto y se constituyó en la pieza del mentado, a los efectos de informarse sobre los motivos que justificaban la presencia del ruido molesto que interrumpía el descanso de los respetables huéspedes. Tras aplicar una consistente dosis de golpes y patadas en la puerta, Lêvon respondió a la intimación con una sonora flatulen-cia y, seguidamente, accedió a silenciar el reloj con la única condición de que no se le solicitara ningún otro esfuerzo o colaboración. Fiel a su rol de ama de llaves, encargada, doméstica y protectora del bienestar de los albergados, Betty inquirió si sucedía algo, si una postración momentánea retenía al ilustre inquilino en sus aposentos, impidiéndole abandonar su estancia para abocarse a sus cotidianas tareas.
-El estado del mundo me da asco, che...-, respondió ahogándose con un bostezo, -no me rompas las circunferencias y hasta que las cosas no se arreglen; no me jodan-.
Alarmada por dicha contestación, Betty se presentó en mi habitación para comunicarme el parte de novedades matutino que incluía, por supuesto, entre otras cuestiones triviales, la indeclinable decisión que abrigaba Lêvon y solicitó, cordialmente, mi intervención como mediador en el asunto. Al ser interrogada sobre las causas que el citado presentaba, Betty me obsequió un soberano en-cogimiento de hombros que le infundió un aspecto de simpático paquidermo.
-No sé, no le entendí bien...-, se explayó solícita, -algo de que no lo jodan porque le dan asco las circunferencias, creo...-.
Sin comprender del todo lo que acaecía a mi entrañable amigo, tomé un frugal desayuno en mi cuarto y me dirigí hasta las dependencias de Lêvon, con el libro rojo de Mao y una antigua edición del Upa bajo el brazo, por si debía practicarle un exorcismo. Sin anunciarme, entré y, luego de atravesar la espesa vegetación de botellas vacías, cajas de cartón llenas de revistas pornográficas de los años setenta, una lámpara rota, un karting a pedal descompuesto, una enredadera de pe-lusas, una maceta, una pizarra, algo de ropa sucia entre otros enseres que suelen estar desperdi-gados en cualquier hogar; me senté en el borde del catre que ocupaba Lêvon. Consultado sobre el particular, se limitó a explicarme su disconformidad con el mundo.
-Pero bueno, hermano...-, dije, -¿y pensás que de esta forma se va a solucionar?-.
-No...-, se sinceró, -pero no vas a lograr que reniegue de mis convicciones...-.
Percibiendo que no lograríamos alcanzar un acuerdo, le ofrecí mi colaboración para lo que pudiera serle útil, tras lo cuál requirió que convocara a los medios de comunicación.
-Por supuesto...- añadió, -voy a transmitirle a todos los hombres de bien mi mensaje.
Los periódicos y los canales de noticias, tan ávidos de excentricidades y más en época estival, cuando la noticia es un bien muy preciado, de inmediato, enviaron noteros y móviles para cubrir en vivo la simple rebeldía que encarnaba Lêvon, echado en su cama, sin dar la menor señal de heroísmo ni de estar padeciendo para expiar los pecados de la humanidad.
Convencido de que toda determinación es más digna cuando involucra móviles nobles y tiende al mejoramiento de la sociedad, Lêvon declaró ante los micrófonos y las cámaras que no abandona-ría el lecho hasta tanto los líderes mundiales no cesarán con la proliferación de armas nucleares, con las escaladas militares en los países del tercer mundo, con el hambre y las enfermedades epidémicas que, a nuestro parecer, se producen en los laboratorios de las grandes empresas productoras de medicamentos. En la segunda entrevista concedida a los medios, Lêvon fue más cauto y, previamente se abocó, desde su lecho, a la confección de un extenso manifiesto en el cuál incluía, además de los pedidos ya enumerados, una lista de nuevas demandas entre las que figuraban, sin ánimo de hacer aquí una síntesis exhaustiva, la protección de las ballenas y los bosques, la disminución de las emanaciones tóxicas, el respeto a los derechos de la mujer, junto con un emotivo poema escrito en versos alejandrinos titulado: “el pingüino empetrolado”
Los imitadores, que nunca faltan y más aún cuando se trata de acciones tan loables y esforzadas, comenzaron a florecer en los distintos barrios porteños y en otros puntos del país. Crónica TV se dedicó a cubrir ampliamente el fenómeno, enviando a sus camarógrafos de un lugar a otro, de un precario conventillo en San Telmo a una casona en un country privado en San Isidro, registrando las declaraciones del sinfín de hombres y mujeres que iban incorporándose al movimiento.
-Hasta que el mundo no mejore, no me levanto-, decían algunos formales.
-No soy cómplice del salvajismo... me quedo en la cama hasta el paroxismo...-, indicaban otros de ánimos rimadores.
-Arriba, abajo... hoy no hago un carajo...-, cantaban las bandas de enardecidos prosélitos.
Organizaciones no Gubernamentales, grupos ecologistas, asambleas barriales y los empleados del estado entendieron de inmediato la esencia de la protesta que impulsaba Lêvon, cual Ghandi postmoderno, y no tuvieron reparos en seguir sus postulados. Entre estos, hubo ciertos visiona-rios que instalaron camas en las peatonales para recolectar firmas y opiniones en favor del mani-fiesto lêvoniano, conformándose así, un compendio de nuevas visiones y de nombres de embrio-narios cabecillas que propulsaban diferentes estrategias de intervención y modificaciones a la praxis revolucionaria que representaba nuestro amigo.
En Santiago del Estero la adhesión fue casi unánime y, en Buenos Aires, los piqueteros comen-zaron a cortar las rutas en bolsas de dormir y hasta en camas de dos plazas que trasladaban has-ta el punto elegido, ya en la Panamericana, ya en el ingreso a la Autopista, para emplazarlas allí de forma conveniente y, a veces, hasta formando, con la disposición de las mismas, originales consignas contra la reducción de los planes asistencialistas del Gobierno.
La magnitud de los adeptos a la causa llevó a que el tema se tratara en la Cumbre de las Améri-cas y hasta en una sesión de las Naciones Unidas. Por supuesto que, entre discursos, apelaciones y propuestas burdas, el asunto terminó abarcando más de diez mil fojas sin que se llegara a una resolución plausible. Pero lo bueno, lo verdaderamente interesante era que la protesta trascendía hasta alcanzar a las más encumbradas esferas del poder político a nivel continental e internacio-nal. Y hasta nuestro presidente, siempre tan dispuesto a hacer payasadas que rompan con el protocolo, dio un discurso a favor de Fidel Castro y en contra del FMI, recostado en una cama de utilería que los escenógrafos de la compañía de Pepito Cibrián habían diseñado para tal ocasión.
Mientras tanto, Lêvon disfrutaba la fugacidad del éxito. Jaurías de ávidos periodistas montaban guardia en la puerta del Hotel Viena y un grupo de selectos consejeros atendíamos y acompañá-bamos al líder, intentando conseguir que la responsabilidad que abnegadamente cargaba le resul-tara más amena. Cartas de todos los rincones del planeta llegaban a la habitación de Lêvon: desde efusivas esquelas de apoyo y extensos ensayos refutando la modalidad escogida, hasta la tierna consulta sentimental de una adolescente que preguntaba si debía acceder a las carnales demandas de su mocoso noviecito. Por aquellos días, los diarios y la televisión sólo hablaban de los secuestros extorsivos y del boom de la “rebelión encamada”, tal como habían dado en llamarla los imaginativos popes de la comunicación que triunfan en nuestra patria.
Como era previsible, los resultados eran magros hasta la vergüenza. Ningún país había iniciado un desarme masivo y los barcos seguían derramando petróleo y desechos tóxicos en el mar, igno-rando la disconformidad de los miembros de la pacífica resistencia. En un violento contraataque de las fuerzas del status quo, las empresas empezaron a cesantear a los empleados sediciosos y el gobierno anunció que aplicaría “mano dura”. A guisa de ejemplo, por cadena nacional, se trans-mitieron filmaciones sobre policías de las fuerzas especiales que iban casa por casa arrancando de la cama a los rebeldes y, tras aplicarles unas educativas y correctivas palizas, los conducían hasta sus oficinas y negocios para reestablecerlos en sus ocupaciones habituales. Estos videos fueron altamente pedagógicos y persuasivos, pero más por el natural desgaste que sufren los movimientos revolucionarios, el aburrimiento y la falta de colchones adecuados, el número de disidentes fue incrementándose paulatinamente hasta que sólo se registraron focos aislados, en su mayoría ubicados en geriátricos y en hospitales.
Sumemos a esto el hecho de que los líderes se degeneran y, si de degenerarse se trata, Lêvon nunca pierde su primer puesto en la pole position. Hastiado ya de la pegajosa inactividad, había instalado en su cama, como compañera y primera dama de la protesta, a la Pendeja Infernal y, di-gamos, con un eufemismo, que el espíritu de las reivindicaciones iba diluyéndose en la lujuria y la procacidad que la primera dama y él cultivaban. Durante esos frecuentes intervalos, los asesores de Lêvon, resignados, debimos conformarnos con pulular por los pasillos del Viena, mirar la tele-visión y esperar a que nos convocara para dictarnos, con un puchito en la boca y la Pendeja entre sus brazos, lo que debíamos decir ante las cámaras.
Para terminar de lapidar a este fenómeno, la prensa ignoró las noticias que diariamente se brin-daban desde el cuartel de Lêvon, y trasladó a sus periodistas al Congreso para cubrir un hecho más interesante y trascendente: la aparición de un escorpión de diez centímetros de largo que, escondido entre los escaños, ponía en peligro la vida de nuestros sacrificados legisladores. Al fin, comprendimos que habíamos fracasado. Poco me costó convencerlo de que se levantara. Sin llan-tos ni quejas, me reconoció que tanta fiaca lo había dejado maltrecho y que no valía la pena con-tinuar sin la complicidad de los medios. Tanto como para complacerme, Lêvon aceptó un paseíto por Rivadavia, unas cervezas en Corrientes y una nerónica fideada al pesto en lo de Pippo, rodea-do de sus principales lugartenientes.
Al término de la jornada, nos despedimos, y Lêvon anunció que se iría a acostar. Los presentes, desencajados, no pudimos ocultarles nuestra sorpresa:
-Tranquilos muchachos...-, dijo al fin, -pero no me levanten hasta que no haya terminado de reflexionar sobre los motivos que hicieron fracasar la revolución...
Levon